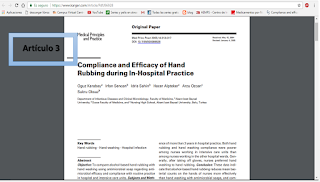TEMA 5: EL
MARCO TEÓRICO Y LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Lo primero que debemos hacer es
plantear a donde queremos llegar con nuestra investigación o que es lo que
queremos lograr (profundizar en algún tema, relacionar dos variables…). Planteamos
por tanto objetivos específicos y generalmente un objetivo general; todos deben
ser concretos, realistas y capaces de ser medibles.
A continuación debemos formular una
hipótesis; lo hago si no se trata de un estudio descriptivo.
La hipótesis es un enunciado que relaciona las variables que yo quiero
estudiar en mi trabajo. Toda hipótesis cuenta con una alternativa y otra nula,
y además debemos diferenciar la variable dependiente de la independiente para
poder elaborar cualquier hipótesis. Veamos algunos ejemplos:
Prosigamos ahora con el marco teórico. Primero formularemos la
pregunta PICO (ya mencionada en otras publicaciones) para facilitar la búsqueda
de información pero lo más importante es evaluar críticamente la literatura
científica o las pruebas que encontramos para determinar si lo usaremos en
nuestro marco teórico o no.
Aunque antes de todo esto has
tenido que decidir previamente que tipo
de estudio vas a llevar a cabo, ya que cada uno tiene una serie de ventajas
e inconvenientes. Pueden ser analíticos, descriptivos o experimentales.
DESCRIPTIVO
Se
limita a observar y describir a un grupo de población o fenómeno por el
investigador. Es un estudio de prevalencia. Son observacionales porque el investigador no
experimenta nada, lo único que hace es visualizar cómo se comporta una
variable. Por ejemplo medir el nivel de estrés en una población determinada.
ANALÍTICO
Estudio
de cohortes (grupo
de cosas que poseen algo en común) o de seguimiento. Estos diseños son
estudios en los que se analizan relaciones entre dos fenómenos o variables. Por
ejemplo: el lugar de residencia y la obesidad. Se pueden enfocar o hacer de
distintas formas:
Estudio de seguimiento o de cohorte (se refiere a un grupo que tienen
algo en común) haciendo un seguimiento del grupo que puede ser:
o
Prospectivo: yo tengo un grupo de sujetos
actual y voy a hacerles un seguimiento durante un tiempo, además tengo una
hipótesis con una variable dependiente y otra independiente. Así que voy a
clasificar a los sujetos de estudio en función de la variable independiente.
En un grupo pongo a los que presentan la variable independiente y en otro grupo
a los que no. A lo largo de un tiempo voy a observar quienes desarrollan la variable
dependiente en cada grupo.
 El
problema de estos estudios para poder sacar conclusiones fiables es que dura
mucho tiempo y durante ese tiempo pueden influir otras variables. Aun así son
muy fiables. Se usan para consecuencias que son a corto plazo.
El
problema de estos estudios para poder sacar conclusiones fiables es que dura
mucho tiempo y durante ese tiempo pueden influir otras variables. Aun así son
muy fiables. Se usan para consecuencias que son a corto plazo.
o
Retrospectivo o históricas: se trata de clasificar una cohorte
en expuestos y no expuestos a la variable independiente y observar a lo largo
de un periodo de tiempo si han desarrollado la enfermedad. Pero esta cohorte es
antigua, estos datos no los ha recogido el investigador, los ha recogido otra
persona y no sabes si son fiables. Por lo tanto no tiene la misma fiabilidad una
cohorte histórica y una prospectiva.
·
Estudio de casos y controles: se basan en hacer justo lo
contrario a lo anterior, tengo un grupo de sujetos que presentan la variable
dependiente (enfermos de cáncer de pulmón) y quiero saber si el tabaco influye.
Entonces indago en su pasado. Preguntando si estuvieron expuestos a la variable
independiente (tabaco) y lo comparo con un grupo de sujetos parecidos en la
edad, sexo… y que no tengan cáncer, en este grupo tengo que averiguar si han
sido o no fumadores.
EXPERIMENTALES
Son
iguales que un estudio prospectivo partiendo de las variables independientes a
las dependientes. En lo que varía es que la variable independiente la introduce
el investigador. En estos estudios la exposición la sometemos al azar.
Fiabilidad: ensayos clínicos > estudios de cohorte o seguimiento prospectivo > casos y controles > estudios de cohortes históricos > estudios descriptivos.
NIVELES
DE EVIDENCIA
·
Nivel de evidencia I: Obtenida, por lo menos, de un
experimento clínico controlado, adecuadamente aleatorizado (sin sujetos que
hayan decidido abandonar el experimento), o de una meta-análisis (estudios de
alta calidad).
·
Nivel de evidencia II: Obtenida de por lo menos un
experimento clínico controlado, adecuadamente aleatorizado o de un
meta-análisis de alta calidad, pero con probabilidad alta de resultados falsos
positivos o falsos negativos.
·
Nivel de evidencia III:
o
Nivel de evidencia III.1: Obtenida de experimentos
controlados y no aleatorizados, pero bien diseñados en todos los otros
aspectos.
o
Nivel de evidencia III.2: Obtenida de estudios analíticos
observacionales bien diseñados tipo cohorte prospectiva, con más de un
grupo investigativo.
o
Nivel de evidencia III.3: Obtenida de cohortes históricas.
Es el más frecuente.
·
Nivel de evidencia IV: Opiniones de autoridades respetadas
basadas en la experiencia clínica no cuantificada, o en informes de comités de
expertos.
APLICACIÓN
DE LAS CONCLUSIONES A LA PRÁCTICA:
De los anteriores
niveles de evidencia, surgen cinco grados de recomendación:
Grado
de recomendación A:
Existe evidencia satisfactoria (por
lo general de nivel I) que sustenta la recomendación para la intervención o
actividad bajo consideración, debo recomendarlo.
Grado
de recomendación B: Existe
evidencia razonable (por lo general
de nivel II, III.1 III.2) que sustenta la recomendación para la intervención o
actividad bajo consideración.
Grado
de recomendación C: Existe
pobre o poca evidencia (por lo general
de nivel III.3 o IV) que sustenta la recomendación para la intervención o
actividad bajo consideración. En este caso no lo recomendaría tanto.